¿por qué calan en el cerebro las ideas reaccionarias?
Pensar es muy caro
Ideas que ofenden la racionalidad más elemental se viralizan y se instalan en el cerebro, avivan guerras culturales e incluso marcan la agenda geopolítica - Neurobiólogos, lingüistas, sociólogos y politólogos explican cómo funciona el entramado
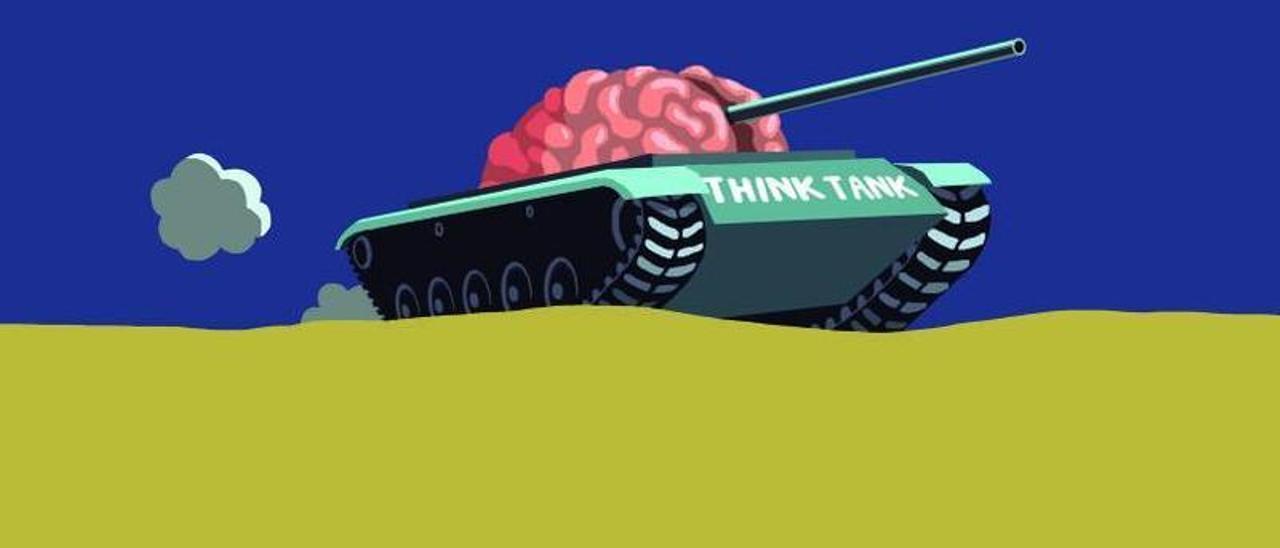
Pensar es muy caro / LP / DLP
«Los menas son delincuentes». «Los catalanes son supremacistas». «Cuando las mujeres dicen no quieren decir sí». «No es un virus, es radiación». «La violencia no tiene género». «El cambio climático es un invento». «El aborto es el mayor genocidio de la historia». «Con la subida del salario mínimo habrá más desigualdad». Estas y otras ideas aventadas por la ultraderecha (y la derecha neoliberal) faltan a la verdad. Entonces, ¿por qué se interiorizan y se viralizan? ¿Quién sale ganando? Tratamos de analizar el mecanismo, en un momento en que, como sospecha el filósofo Daniel Innerarity, vivimos en medio de «una desregulación del mercado cognitivo».
Empecemos por el cerebro. En 2011, un estudio del London Institute of Cognitive Neuroscience demostró, con técnicas de neuroimagen, que «un mayor progresismo» se asocia con «un mayor volumen de materia gris en la corteza cingulada anterior» —se sitúa en el lóbulo frontal y se encarga de resolver un conflicto emocional suprimiendo la actividad de la amígdala—; mientras que «un mayor conservadurismo» se asocia a «un mayor volumen de la amígdala derecha», que procesa y almacena las reacciones emocionales, y que prestó un gran servicio en tiempos arcaicos para esquivar colmillos y puntas de sílex. Ese cerebro, el conservador, tiene poca predisposición a cambiar las respuestas habituales ante los conflictos y una mayor sensibilidad a los estímulos amenazantes.
Una hora en la pista de baile
Curiosamente, el cerebro conservador juega con algo de ventaja. Explica David Bueno, director de la cátedra de Neuroeducación de la UB y autor de El cerebro adolescente (Grijalbo), que «desde el punto de vista energético, pensar es muy caro». El órgano consume el 30% de la energía total —el equivalente a una hora de pista de baile dándolo todo, en un día—, así que «aquello que podamos delegar a ideas de tipo dogmático, lo hacemos». Todos.
A esta clave biológica, se añade una segunda: cualquier idea que tenga un componente emocional entra mejor («para racionalizar, antes nos tenemos que emocionar»). Y una tercera: el cerebro se ha adaptado a vivir en sociedad, de modo que «tiende a aceptar las ideas de una mayoría para no quedarse fuera». Según el modelo de contagio de difusión de las ideas, los individuos adoptan una nueva creencia si la sostienen al menos un 25% de sus vecinos. En resumen, si un 25% dice que han encontrado un diente de rata en un Big Mac, la idea tiene posibilidades de éxito.
No se trata de pereza o credulidad, hay opiniones que se extienden en comunidades que se esfuerzan en conocer la verdad, como los antivacunas, solo que confían más en las pruebas compartidas por otros miembros de la comunidad que en las ofrecidas por los centros de prevención de enfermedades. «El efecto contagio depende de quién lo difunde y del contexto», explica Diego Redolar, profesor de Neurociencias de la UOC. Y esos agentes de confianza pueden ser los amigos del pádel, un economista estrella o Pablo Motos.
La necesidad de adhesión está arraigada a la psique humana desde hace al menos 100 millones de años. Se activó a gran escala en la Alemania de Hitler, en la Norteamérica de Bush y en la Rusia del Putin. «Nos parece intolerable cuando estás fuera del grupo —alerta David Bueno—; pero cuando estás dentro, cualquiera de nosotros podría caer». Porque —y ahí llega otra pista neurobiológica— tenemos una tendencia innata a establecer una doble moral. «Consideramos más fiables, honestos, trabajadores y hasta guapos a los miembros de nuestro grupo, sean los de una nación o un equipo de fútbol». Es un automatismo —el nosotros y los otros— del que toma buena nota el pensamiento totalitario. Buscar a un enemigo es un pegamento social de primera.
Pero hay más todavía. Se ha demostrado que «tendemos a hacer más caso a quien refuerza lo que ya pensamos» (la dopamina salta a la pista), mientras que, si nos contradicen, la amígdala entra en modo peligro y o bien nos escondemos —el clásico no quiero saber nada—, o reaccionamos con ira». Basta dar una ojeada a las redes.
Todo pasa por una ‘necesidad’
Nos guste o no, somos una especie vulnerable. En algún momento nos preguntamos: «¿Qué sentido tiene el enorme esfuerzo que hago si no es para dar a mis hijos una oportunidad mayor que la mía?». Y la política viene a dar alguna respuesta a la intemperie, según el sociólogo Joan Navarro, profesor de Ciencias Políticas de la Complutense y creador de decenas de campañas electorales (la del doberman para Felipe González, en 1996, fue la primera). Y las mejores fórmulas —como se ha señalado antes— son las que apelan a la seguridad y a formar parte de una comunidad.
Pero Navarro descorre la cortina y muestra quién hay detrás. «Quien fija las ideas hegemónicas siempre es la élite —afirma—. En ningún momento de la historia política no ha sido así, incluida la revolución obrera, cuyas ideas procedían de la élite cultural alemana». Y esas ideas «siempre responden a una necesidad» (la suya, se entiende). La alta burguesía industrial de la República de Weimar, por ejemplo, viendo que quien ganaba la batalla de las ideas no eran los socialdemócratas sino los bolcheviques, apostó por un hombre de paja —Adolf Hitler—, que resultó tener ideas propias y metió a Alemania en la II Guerra Mundial, creando en la élite la nueva necesidad de no perderla, de modo que consintió utilizar a un enemigo interno —los judíos— como factor de cohesión.
¿Qué necesidad hay detrás de perfiles como Trump, Ayuso o Abascal? Una crisis sistémica que entorpece los negocios y ahoga a las clases populares. Y el precarizado, amígdala mediante, «una vez cree que trabaja mucho y cumple con lo que el sistema le exige, pero no llega a final de mes y encima le censuran determinadas cosas que les gustan —ir a los toros, lanzar un piropo—, quiere que alguien le pegue una patada al tablero», da cuenta el sociólogo Navarro. Los políticos, que son dique de contención, deben gestionar los estados de ánimo. «Los madrileños no votan a Ayuso porque estén fascinados con su insondable ignorancia, sino porque es útil en su arrogancia contra Pedro Sánchez, y en la reivindicación de lo popular». Se quedan con su descaro y olvidan que tiene responsabilidad en el deficiente reparto de la renta.
A todo esto, la élite ha ido modelando el capital simbólico a su interés. En EEUU, por ejemplo, a fin de combatir el impuesto de sucesiones —que afecta al 1% de los contribuyentes, los ricos—, el consultor de los republicanos Frank Luntz rebautizó la tasa como el impuesto sobre la muerte (recomendó incluso organizar ruedas de prensa en los tanatorios). «Para que una idea prenda debe ser simple y apelar a la experiencia», anota el sociólogo Navarro. Y todo el mundo tiene una experiencia de la muerte —y de lo cargante que es pagar impuestos—, así que la idea de Luntz no solo caló en EEUU, sino que se ha viralizado hasta hoy. «Eliminar el impuesto a la muerte es una cuestión de justicia, porque es el impuesto al esfuerzo de toda una vida», afirmó el pasado mayo Carlos Mazón, presidente del PP valenciano.
¿Cuela? Sí. «Las ideas deben repetirse una y otra vez, hasta que ocupen un lugar en nuestras sinapsis», explica el lingüista estadounidense George Lakoff, autor de No pienses en un elefante (Atalaya). En EEUU —donde bullen los laboratorios de ideas de la derecha— llevan más de cuatro décadas y 2.000 millones de dólares invertidos en una cuarentena de think tanks de ventaja. En general, la derecha invierte cuatro veces más en investigación que la izquierda, y tiene cuatro veces más cuota en los medios de comunicación (el 80% de los tertulianos de la TV noreamericana pertenecen a think tanks conservadores).
Adopte un ‘marco’ y todo encaja
Lakoff se preguntó en otoño de 1994 qué tenían en común las opiniones de los conservadores con respecto al aborto, al sistema tributario o la política exterior. Y se dio cuenta de que la ideología se organiza en torno a dos metáforas familiares (marcos les llama): el del «padre estricto» y el del «progenitor protector». El padre estricto es el amo del hogar, domina a la madre y disciplina a los hijos. Cree en la autoridad jerárquica, el capitalismo de libre mercado y el poder militar. El progenitor protector, por su parte, asume la igualdad en la crianza, la protección de los hijos y la empatía y la responsabilidad hacia los demás. Una vez se acepta el marco, dice Lakoff, todo se convierte en sentido común. «Al final se trata de con qué gafas ves el mundo», resume Berna León, del think tank español Future Policy Lab.
«Todas las versiones de la ideología de derechas son versiones de la moral del padre estricto», argumenta Lakoff. Defienden, sin pudor, que los pobres lo son porque carecen de la disciplina necesaria; que gastar en programas sociales es inmoral porque recompensan al vago pero apoyar al empresariado es necesario; o que las ideas progresistas son una amenaza para al tejido social y hay que combatirlas. ¿Les suena?
Y en un golpe de ingenio siglo XXI, en medio de una desregulación del mercado cognitivo, los laboratorios de la derecha proponen presentar sus ideas «como populares» y las de izquierda «como elitistas», y hasta fagocitan categorías progresistas como el compromiso con la sostenibilidad o la economía verde, aun siendo responsables de lo contrario. Gasolina para que los centristas y parte de la izquierda viren el barco a estribor.
Bucles neoliberales
Pero la ofensiva conservadora de hoy no ha aparecido como una seta. Bernat Riutort, profesor de Filosofía Moral en la Universidad de las Islas Baleares y autor de Bucles neoliberales y conservadores (Icària Editorial), subraya que se viene cocinando desde los años 70, cuando la élite ya estaba hasta el moño del Estado de bienestar consensuado tras la II Guerra Mundial y, desde la Escuela de Chicago, se alentaron las dictaduras de Chile y Argentina. «La maquinaria neoliberal no podía funcionar sin antes desmontar parte de los valores socialdemócratas que eran hegemónicos», señala el teórico.
El establishment fue pasando —y pasa— de las universidades de élite a la Administración, y de ahí a los consejos de administración y a instituciones globales como la UE, el MIT o el FMI, marcando el paso económico. En dosis homeopáticas, «plantearon el individualismo como si fuera una naturaleza humana orientada a la competencia», dice Riutort. Volvía el marco del padre estricto. La primera oleada llegó con Margaret Thatcher (Reino Unido), Ronald Reagan (EEUU) y Helmut Kohl (Alemania). Y la segunda, con Bill Clinton, Tony Blair y Gerhard Schröder. Las universidades adpotaron criterios empresariales y coronaron a la meritocracia, y los conglomerados mediáticos se cuidaron de zarandear a quienes no debían.
En 2008 se rompieron las costuras, y «se puso en marcha el proceso de socializar las pérdidas y reforzar al capital». Los movimientos emancipatorios como Occupy Wall Street, el 15-M o Syriza se agotaron en su oposición, y los más recientes, como Black Lives Matter o el feminismo, resisten toda clase de embestidas. El problema, dice Riutort, es que «los bucles neoliberales suturan la posibilidad de cambio, pero no consiguen eliminar las crisis económica, geoestratégica y ecológica». Al continuar larvadas, se redobla la necesidad de demonización, de buscar culpables.
¿Hay un antídoto para todo esto? «Trabajar la reflexividad desde la educación infantil», urge el neurobiólogo David Bueno. Enseñar a contrastar, a comparar, a cuestionar el sentido común heredado. Muscular desde el primer balbuceo la corteza cingulada, implicada en la detección del error, la empatía y la regulación de las emociones. Y dar menos rienda a la amígdala, necesaria, pero orientada al miedo y la ira.
Suscríbete para seguir leyendo
- El estropajo de cocina no debe cambiarse ni cada semana ni cada mes: Boticaria García revela el momento exacto
- Cae un coche al mar en Canarias
- El cepillo de dientes no debe cambiarse ni cada dos semanas ni cada mes: expertos odontólogos revelan el momento exacto
- Relevo en la jefatura del Estado Mayor del Cuartel General del Mando de Canarias
- El Sur se queda sin accesos al mar para barquillas de recreo y pesca
- Atropellan a un guardia civil en Fuerteventura
- Muere al caer por un patio interior cuando intentaba robar en un piso de Las Palmas de Gran Canaria
- Muere Kishinchand Tirthdas Bharwani Baxani, uno de lo fundadores de Maya en Canarias