Opinión | Un carrusel vacío
De trenes, reyes y globos
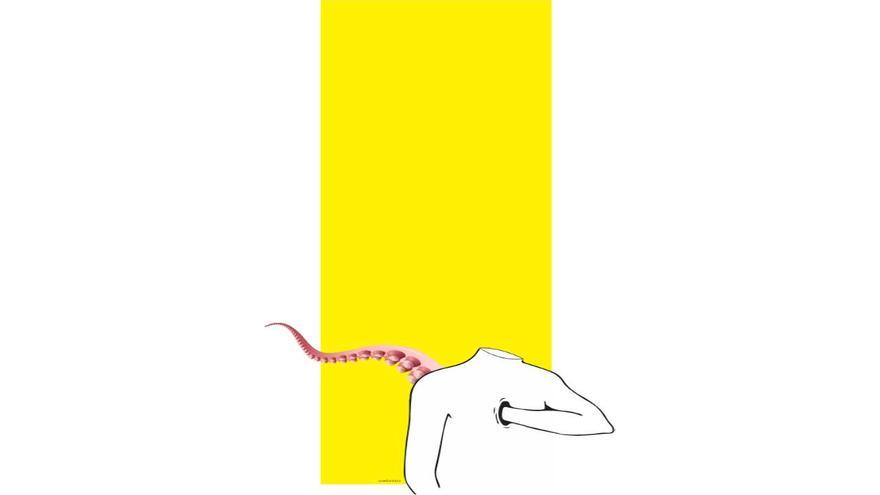
De trenes, reyes y globos / La Provincia
Hace algo más de una semana, se cumplieron 20 años de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Cuando lo pienso, una sensación de extrañeza, casi de vértigo, se apodera de mí. Veinte años. Ya veinte años desde aquel examen de Historia en el que toda la clase, incluso el profesor, nos sentimos devorados por una inquietud desconocida hasta entonces. Las noticias iban llegando, aunque no de la misma forma en que lo hubieran hecho ahora. Por entonces, algunos ya teníamos teléfonos móviles, pero sin acceso a Internet. Quedaban unos cuantos años para eso. Mientras, nos apañábamos con mensajes de texto y llamadas perdidas, los famosos «toques». Era una forma curiosa de comunicación. Un toque significaba «me acuerdo de ti», «ya he llegado», «llámame» … Había que saber interpretarlos. Las noticias iban llegando de forma inopinada; parecía tan insólito que resultaba difícil de creer. Han explotado varios trenes en Madrid; los muertos se cuentan por decenas… Muertos. Llamadas telefónicas, lágrimas por los pasillos. En aquel examen caía la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Yo agradecía que hubiéramos dejado un poco atrás la época de los reyes, porque nunca he sido capaz de memorizarlos. Si ahora me preguntasen, demostraría que sigo teniendo una verdadera macedonia de reyes en la cabeza. Recuerdo a Carlos II, «el Hechizado», a Carlos III, el «mejor alcalde de Madrid», al malvado Fernando VII… y pocos más. Vinieron a buscar a una compañera. Su tío, decían, iba en uno de esos trenes. Ahora, habríamos entrado todos en Google desde el teléfono. En aquel momento, mi pequeño Siemens azul solo tenía algún que otro juego y «politonos» absurdos que nos pasábamos por infrarrojos. ¿Alguien se acuerda de los infrarrojos?
Veinte años. Veinte años desde que intenté no pensar demasiado en lo que sucedía a mi alrededor para no olvidar las fechas reseñables de la Revolución Rusa. Sin embargo, el terror estaba sucediendo en nuestra propia ciudad, en nuestra propia época. Aquel día, únicamente teníamos el examen de Historia, porque en mi instituto, durante la «semana de exámenes», se paralizaban las clases y solo asistíamos para hacer las pruebas; el resto del tiempo nos dejaban estudiar. Pero ninguno pudimos concentrarnos; ni siquiera el profesor nos lo exigió. Le temblaba la voz, entraba y salía de la clase todo el rato.
Cuando llegué a casa, decían que había sido ETA. Estaban llevando los cadáveres a IFEMA, el mismo sitio donde se celebraba Juvenalia, aquella especie de feria con actividades infantiles y talleres donde mi padre me llevaba años atrás. Una vez, me compré un globo con forma de pulpo y, sin darme cuenta, solté el hilo a la salida. Recuerdo aquel globo ascendiendo hacia el cielo. Recuerdo mis lágrimas. Se mezclaban con las de los familiares de aquellas personas que viajaban en los vagones malditos. Al volver a casa, me tumbé en la cama y me quedé pensando en el globo con forma de pulpo y en los cadáveres apilados en las carpas de IFEMA, donde hace años yo había ido a Juvenalia. Al día siguiente, tenía otro examen, pero no me sentía capaz de concentrarme. El mundo se mantenía en tensión.
Fueron pasando los días. El cura de la parroquia de mi barrio había colgado un cartel enorme en el muro: «ETA NO». Aunque ya se sabía que, en esta ocasión, no eran los responsables de los atentados. Terroristas islámicos, decían. Y yo me acordaba de algunos años antes, manifestándome junto a mis padres con aquella pancarta del «NO A LA GUERRA». Me acordaba de las inexistentes armas de destrucción masiva en Irak. Me planteaba lo poco que vale la vida humana para unos y para otros, lo extraño que resultaba pensar en todos aquellos muertos: los de la guerra, los de los trenes malditos. Atocha se convirtió en un lugar siniestro. Durante algunas semanas, a muchos nos daba miedo coger el transporte público. Porque la vida podía paralizarse en cuestión de segundos y sin avisar, como aquel globo con forma de pulpo que se me escapó entre los dedos.
Y ya han pasado veinte años de todo aquello. Yo continúo sin aprenderme las dinastías reales, más allá de Carlos II, Carlos III, Fernando VII o los que actualmente ocupan el cargo. No concibo ser veinte años mayor, aunque ahora ponga yo los exámenes y vigile a los alumnos para que no se copien. Conservo un miedo inconcreto desde aquellos días; la gélida sensación de la incertidumbre, como un globo que podría volarse en cualquier momento y perderse en una dimensión desconocida. La historia se va tejiendo así, entre globos fugitivos y desconciertos. El miedo es el único rey cuyo nombre nunca olvidamos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un avión con rumbo a Gran Canaria tiene que volver a Madrid tras el impacto de un buitre
- Niño Becerra hace saltar todas las alarmas: el problema en el que España es el líder de Europa
- La Primitiva toca en Gran Canaria
- El mejor queso de España 2024 es canario
- Hace un 'simpa' en una churrería y acaba peleado con el dueño en Canarias: "dale un cucharazo por carota
- Perros hogareños: estas son las razas de perros que más tranquilas para tener en casa
- El festín de un grupo de delfines frente a Las Canteras
- La predicción más esperada de Niño Becerra: ha llegado el momento
