Punto de vista
A vueltas con el laicismo
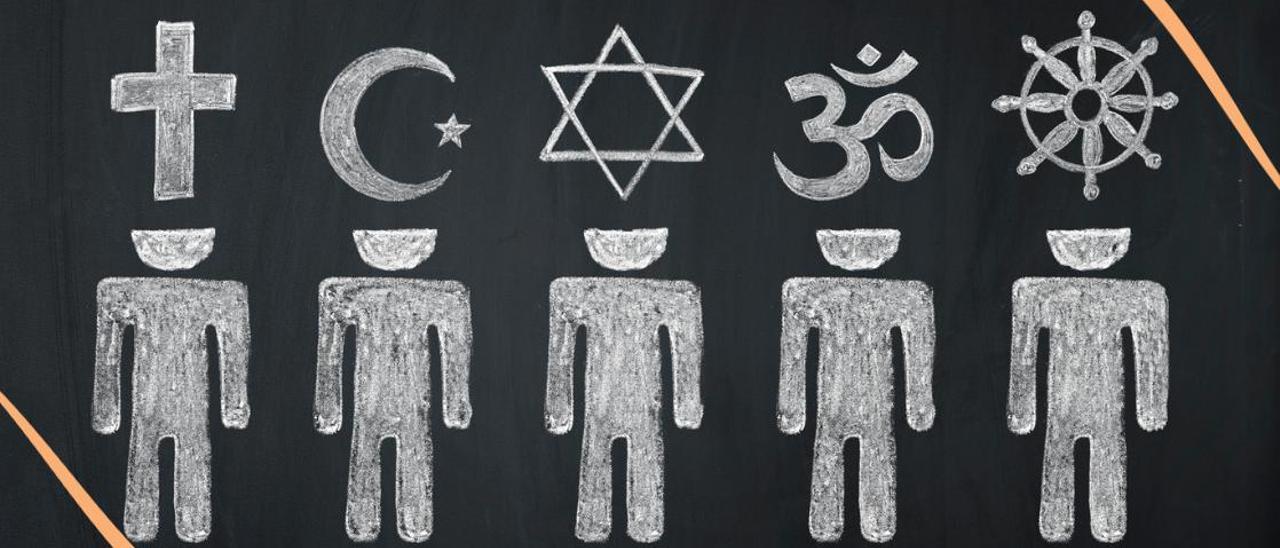
Religión y verdad
Cuando se debate el tema de la enseñanza religiosa en aplicación de la actual Ley de Educación, o a propósito de la recién aprobada reforma de la Ley de Mecenazgo, surgen voces planteando otra vez el asunto de la laicidad del estado. Pese a que no falte quien tilde de mero artilugio verbal el análisis de vocablos y conceptos, quizás convengamos en la necesidad de una buena dosis de claridad por las consecuencias prácticas que se deriven de ello.
No perdemos de vista el artículo 16 de nuestra Constitución: 1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. 3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones.
A la vista de esto algunos consideran insuficiente esa declaración de no confesionalidad, postulando incluso un cambio constitucional más radical que promueva un acercamiento decidido al concepto de estado laico y, en supuesta lógica, al tono laicista que ha de adquirir la legislación y demás decisiones de gobierno.
Pero considerando el concepto de laicidad definido por la RAE como sinónimo de aconfesionalidad, deducimos que un Estado laico en nada se diferencia de un Estado aconfesional, y se caracteriza porque no privilegia ni se compromete con ninguna confesión religiosa, pero tampoco con la negación de las mismas. Llegados a este punto, la lógica nos pide una actitud abierta, respetuosa y receptiva respecto a todas las confesiones, independientemente de la densidad de su implantación, pero también valorando cada una en virtud de la incidencia que pueden suponer en nuestro devenir histórico y social. Por ello, si decimos que un estado laico o aconfesional no puede ejercer algún privilegio ni teórico ni práctico respecto a determinadas confesiones, también permite afirmar que no pueda ignorar su realidad, en virtud de una supuesta neutralidad que, a la postre, nunca resulta ser tan neutral.
El profesor Ramos Salguero pronunció una ponencia honda e iluminada en el Congreso celebrado en Granada sobre Filosofía y Religión el año 2016, del que hago mía alguna de sus reflexiones.
Con demasiada frecuencia, cuando se habla de un Estado laico, no se está hablando de un Estado aconfesional, sino de un Estado que privilegie el ateísmo sobre las confesiones religiosas, independientemente del número de seguidores que lo apoyen. Desde esta perspectiva ya observamos un desfase con el alcance de conceptos antes apuntado. Pero el debate no es nuevo y merece la pena contemplar algo de su recorrido.
A partir del Siglo de las Luces este asunto ha estado encima de la mesa y siempre obedeciendo al mismo esquema: intentar eliminar de nuestra sociedad la creencia religiosa e introducir la negación de Dios, pretendiendo sustituirlo por otros dioses reconocidos como referencias absolutas de la vida: primero fue la razón; luego la biología, la economía, la psicología, la tecnología; y según ellos, para liberar a los hombres de la esclavitud que supone la fe en Dios y que convierte a la religión en el opio del pueblo: Feuerbach, Marx, Nietzsche, Freud, son nombres que durante tiempo, y aun hoy en determinados ambientes, se han enarbolado como auténticos adalides de estos postulados, cuando se tacha la fe religiosa como una ficción o una neurosis.
Nos preguntamos de dónde deducen ellos tal certeza, tal creencia, tal supuesta evidencia. Una afirmación así de rotunda sin más fundamento que una hipótesis intuitiva, resulta cuanto menos un brote discursivo no exento de soberbia y dogmatismo, cuyo pretendido alcance absoluto difícilmente puede justificarse desde una reflexión filosófica seria. Nosotros, siguiendo la estela de Kant, creemos que la conciencia moral en que estriba la dignidad humana sólo puede encontrar expresión política en la democracia (aunque él recusara este término) como justa gestión de la pluralidad. Y solo en este planteamiento podrán encontrar convergencia todo tipo de creyentes, con tal de que se trate de personas razonables.
Dicho esto, cuando escuchamos la vehemencia con que algunos postulan una mayor laicidad, sospechamos que, en el fondo, lo que pretenden quizás sea implantar una confesión atea militante. Nos resistimos a aceptar sus argumentos que, con frecuencia, quieren asimilar ateísmo con mayor racionalidad, o laicismo con imposibilidad de neutralidad; por el contrario, preferimos partir del planteamiento de Benedicto XVI cuando se dirige a un grupo de profesores italianos y les dice: la dimensión religiosa no es una superestructura, sino que forma parte de la persona, ya desde la infancia; es apertura fundamental a los demás y al misterio que preside toda relación y todo encuentro entre los seres humanos. La dimensión religiosa hace al hombre más hombre. Y en base a ello consideramos que la gestión pública está obligada a atender el pluralismo en pro de la persona y de una convivencia equitativa, legítima y, por supuesto, justa. Eso es gestionar desde la democracia, que sólo conocería un posible límite: la intolerancia con los intolerantes.
Volvemos al texto constitucional citado y nos reafirmamos en que, efectivamente, en el fondo lo que echamos en falta en un gran sector de nuestra sociedad como en la misma gestión política, es justamente eso: un verdadero sentido democrático en las actitudes y en las decisiones, tan frecuentemente contaminadas por un exceso de sectarismo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Nadie lo limpia y es muy importante hacerlo: el rincón de tu cocina que más suciedad acumula
- Los pronósticos de Esperanza Gracia para la semana del 20 al 26 de abril, signo a signo
- Muere una joven al perder el control de su moto de agua y chocar contra unas rocas en el sur de Gran Canaria
- ¿Eres de los que no friega el suelo? Los expertos recomiendan hacerlo con esta frecuencia para evitar problemas en casa
- Las Palmas de Gran Canaria implora a Costas que desaloje los búnkeres de El Confital
- Un hombre, en busca y captura, detenido en Las Palmas de Gran Canaria
- Este es el mejor restaurante de Las Palmas de Gran Canaria según la IA
- Dabiz Muñoz, sancionado en Canarias: esta es la multa a la que se enfrenta