Opinión | Un carrusel vacío
El nombre de las gaviotas
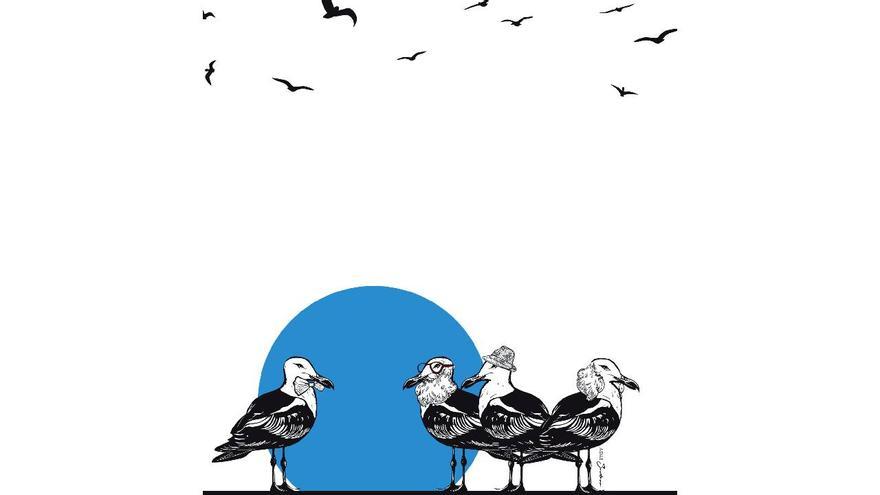
El nombre de las gaviotas / La Provincia.
Hace unos días, soñé que estaba en una residencia de ancianos. Una enfermera rubia llamada Sole me decía que alguien allí llevaba esperándome mucho tiempo. Era un lugar luminoso, cercano al mar. Yo me encontraba intrigadísima. Sole me condujo por un pasillo y, al fondo, sentado en un banco, estaba José Manuel Caballero Bonald. Me miraba por detrás de sus gafas redondas, con ese aire taciturno, casi huraño, que siempre le ha caracterizado. «Has tardado mucho», me dijo. Yo le expliqué que creía que estaba muerto desde hace tres años y él movió la cabeza con desaprobación, como dando a entender que no me enteraba de nada. El descubrimiento, desde luego, era insólito; más emocionante que si hubiera encontrado a Elvis Presley en su escondite secreto de Honolulu. Y lo increíble es que el magno Premio Cervantes me esperaba a mí.
Se levantó del banco y me indicó con un gesto que lo siguiese. Subimos unas escaleras estrechísimas de lo que parecía una torre muy alta. Al llegar arriba, supe que era un faro. El mar se agitaba ante nosotros, teñido por los colores del atardecer. Los amarillos, anaranjados y rosas se derramaban sobre las olas con una poética dulzura. El sol, una esfera gigante y derretida, ocupaba gran parte del horizonte. Las gaviotas volaban hacia nosotros, siguiendo la dirección del viento, graznaban y casi rozaban nuestras cabezas. Caballero Bonald me miró y me dijo: «En Argónida, las gaviotas tienen nombre». Y me los recitó de memoria, pero no puedo recordarlos. Así que aquello era Argónida: la mítica tierra que identificó desde muy joven con su Doñana; un mundo mágico de mar y versos orillando el Atlántico. Seguíamos mirando al horizonte y me explicó: «En Argónida, los hombres viven esperando al sol. Todos desean llegar a aquellas islas, pero ninguno lo consigue». Entonces las vi: tres pedazos de tierra descolgados del continente, rodeados de agua y del vuelo irregular de las gaviotas. Estaban lejos y cerca al mismo tiempo. Hubiera podido asegurar que sería muy fácil llegar a nado, pero, a la vez, albergaba la sólida sospecha de que algo me lo impediría.
El estridente sonido del teléfono me arrancó de aquella ensoñación. Era de noche y Caballero Bonald llevaba muerto tres años. La última vez que lo vi fue en 2017, en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Había hecho una lectura de su obra poética completa: Somos el tiempo que nos queda. Estuve hablando con él y le recordé que tres años antes intercambiamos un par de cartas cuando me atreví, con el descaro inocente de los autores noveles, a buscar su dirección en las Páginas Amarillas y mandarle un ejemplar de mi primer poemario. Me sorprendió que un escritor tan reconocido se molestara en responder a una chica de veinticuatro años de la que nadie había oído hablar en el mundillo literario. «Siga escribiendo», me recomendó en aquella ocasión, y cómo no sentirme entonces la más orgullosa de las poetas.
Unos días después de soñar con él, Miguel Delibes se sentó al borde de mi cama y yo, medio dormida, le pregunté por qué estaba allí. «¿Conoces a mi hijo Pedro?», me cuestionó, y le respondí, desconcertada, que no, que no sabía que tuviera ningún hijo con ese nombre. Entonces, me ofreció su mano y, al cogerla, comprobé que era cálida y acogedora. Atravesamos mi habitación en penumbra, llegamos a la de mi madre y caminamos hasta el mirador. Fuera, había una luz irreal. Miguel me dijo que no le soltara la mano, que atravesaríamos el cristal y llegaríamos a la luz. Lo hicimos, pero me desperté antes de poder averiguar qué había allí.
Lo de soñar con escritores famosos no es nuevo. Hace bastantes años, le tocó el turno a Rafael Alberti. Se subió en el mismo autobús en el que yo viajaba. Lo reconocí por su melena blanca y una de aquellas camisas hawaianas que tanto le gustaban en sus últimos años. Enseguida nos pusimos a hablar como si nos hubiéramos visto el día antes en la pescadería. Y en un momento dado, me reveló que Federico García Lorca esperaba en la última parada del trayecto de aquel autobús y que, si teníamos paciencia, nos encontraríamos con él.
A medida que avanzaba el recorrido, la gente iba bajándose y al final nos quedamos solos en el autobús. La última parada era un descampado de suelo arenoso y una especie de fábrica cerca. No había rastro de Federico. Miré a Alberti y, de repente, se había convertido en una especie de estatua de sal.
Ahora creo que aquel Lorca era también la luz que brillaba detrás de la ventana que atravesé junto a Delibes, y que ambos eran las islas de Argónida que todos intentan alcanzar, en vano. Si al menos recordase el nombre de las gaviotas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los pronósticos de Esperanza Gracia para el mes de mayo de 2024, signo a signo
- Muere al volcar con su coche en Gran Canaria
- Las familias de los menores desaparecidos en El Confital viven en vilo casi dos meses después
- ¿Eres de los que no hace la cama? Los expertos recomiendan hacerla para conseguir estos beneficios
- Dos pizzerías de Las Palmas de Gran Canaria, entre las 50 mejores de España
- Los restaurantes La Barca de Arinaga y Señorío de Agüimes, listos para verano
- San Bartolomé de Tirajana ordena tapiar las plantas bajas del Centro Comercial Metro para evitar la ocupación
- Tunte despide a su vecino Oriel Armas, fallecido en un accidente de tráfico
