Opinión | De paso
Carta abierta a los marcianos
Ser obsequioso con el poder, admirar sus fechorías, envidiarlo en secreto, aspirar a cometer sus felonías, gustar de las cadenas que te impone y llamarlas libertad, eso no viene de cerca
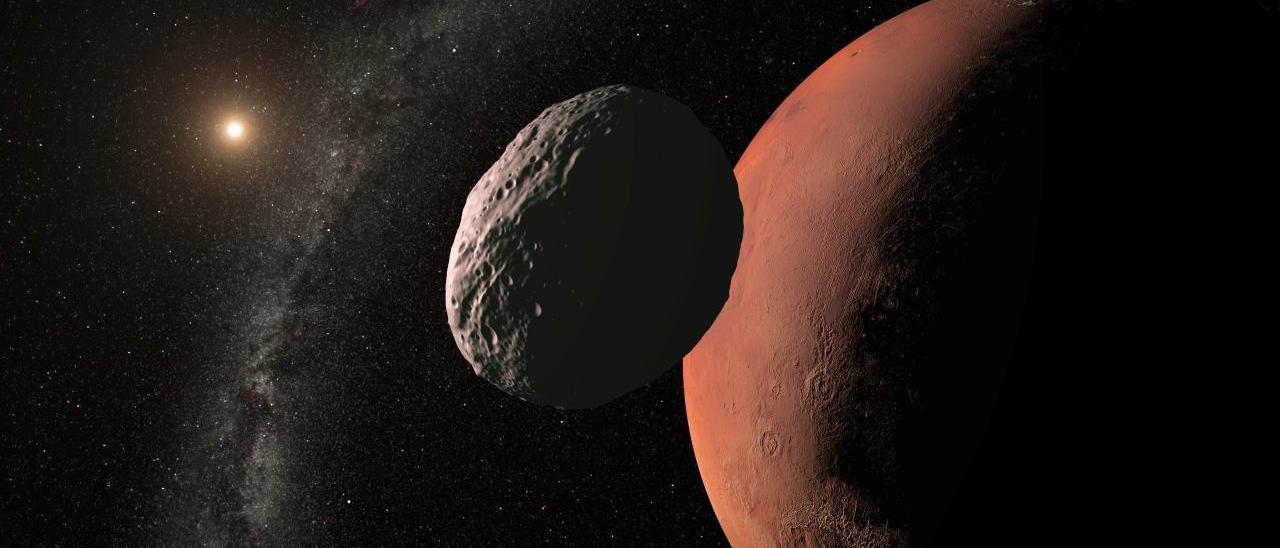
Representación artística de un asteroide próximo a Marte / GABRIEL PÉREZ DÍAZ (SMM, IAC)
Por dónde empezar?, se pregunta este cronista de lo cotidiano. Mi capacidad de asombro no cesa de aumentar. Es como si un bosque de furia y de miseria se alzara ante nosotros a cada paso, como una ración de acíbar diario, reclamando que cada una de sus amarguras registre su testimonio. ¿O hemos de dejar en el silencio y en el vacío tanta desvergüenza? Pero si hacemos de este registro de la insensatez un deber, ¿por dónde empezar? ¿Qué elegir para que un despistado marciano que dentro de unos cientos de años –no creo que la cosa dure mucho más– se acerque a nuestro planeta pueda entender cómo una civilización desmoralizada se derrumbó?
La pregunta que ha orientado todo mi trabajo intelectual dice: ¿De verdad alguien cree que esto que vemos ante nuestros ojos, esta forma de gobernarnos, como la de la señora Ayuso, o esta forma de entender el Parlamento, como presenciamos cada miércoles, no tiene nada que ver con las terribles limitaciones de nuestra historia? ¿De verdad es nuevo tanto desprecio por la gente, tanta arrogancia, tanta desvergüenza en algunos poderosos? ¿De verdad es nuevo que el gobernante más popular resulte más contrario a cualquier sentido de la dignidad? ¿De verdad esta insensibilidad ante el decoro, la verdad, la honestidad, la justicia, la discreción, el rigor, el pudor, la compasión y la piedad es algo que la señora Ayuso se ha inventado? ¿De verdad la cobarde aceptación de su forma de gobierno por parte de tantos viene de ayer mañana?
Ser obsequioso con el poder, admirar sus fechorías, envidiarlo en secreto, aspirar a cometer sus felonías, gustar de las cadenas que te impone y llamarlas libertad, eso no viene de cerca. Viene de siglos de desconocimiento de lo que es una adecuada relación entre el poder y la ciudadanía, de siglos de desprecio, de descarnada utilización del poder como ventaja económica, de siglos de no vivir con dignidad. Eso no es un fruto natural de la historia. Es el resultado de un poder tiránico antiguo que sabe que su mejor protección es la corrupción del pueblo.
Y a pesar de ello, no lo ha logrado del todo. No puede consumarlo, porque cada generación que viene al mundo porta en sí las resistencias propias de la inteligencia ante la vida oprobiosa. No puede hacerlo porque lo que antes todavía se realizaba bajo la protección de estructuras simbólicas y de imaginarios compensatorios, de la ignorancia y la ingenuidad, hoy se realiza a la luz del día y sin otra legitimidad que la de un poder conseguido en oscuras decisiones, en las covachuelas donde se tejen las listas electorales. No se podrá ocultar.
Por mucho que parezca que no sucede nada, esta desfachatez de mostrar indiferencia moral ante el hecho de compartir un piso comprado de forma delictiva y fraudulenta y defenderse con la aspiración utópica, con la extraña pretensión que casi es una amenaza, de que el erario le debe todavía al confeso del delito ochocientos mil euros, esto no puede pasar desapercibido a la gente discreta de nuestro pueblo.
Como no pasó desapercibida la extraña gestión, durante la pandemia, de las residencias de mayores a todas las honestas gentes que se tragaron el dolor por la muerte de familiares y decidieron fundar, para vergüenza del ministerio público, una Comisión de la Verdad. La hemos visto presentarse en el Ateneo y la hemos saludado con respeto. Ahí hemos escuchado a gentes intachables, capaces de hacer un informe sereno cuyas conclusiones son inapelables. La más precisa: Madrid tuvo un 25% más de muertes en residencias que la media española.
El informe explica que eso pasó por decisiones conscientes de no medicalizar a los residentes en hospitales privados en los que sobraban camas. Que el Ifema no ocupara sus camas porque no tenía personal testimonia además algo decisivo: que un sistema de salud pública presionado, herido, disminuido desde décadas, no podía dar abasto. Que el Estado no haya sido capaz de poner en marcha nada alternativo a esta Comisión, que no haya ordenado una experiencia capaz de corregir fallos; que la Fiscalía no haya iniciado causa alguna al respecto no debería llevarnos a la pregunta de para qué sirve el Estado, sino que debemos preguntarnos quiénes nos merecen la confianza de que habrían actuado de un modo diferente en caso de ostentar el poder. En otras comunidades autónomas no pasó nada de eso.
El destino de un pueblo depende de su capacidad de juzgar. El sentido del buen juicio puede reposar en el instinto, como era habitual en la proverbial desconfianza del buen español de todos los tiempos hacia un poder público corrupto. Pero en el presente, todos aquellos sanos saberes que brotaban de una actitud transmitida ante la vida han desaparecido. Sólo la firme y permanente voluntad de no hundirse en la estupidez puede mantener abiertos los ojos para disponer de buen tino.
Y siempre hay ejemplos. Lo es oponerse al mayor casino de Europa –como si nos faltaran miles de salones donde dejarse el dinero, la salud y la dignidad–, y lo es ofrecer a los saharauis la nacionalidad española, como propone Sumar; como también lo es, a pesar de todo, devolver los derechos políticos a miles de ciudadanos catalanes. Y cuando los marcianos estudien la disolución de este trozo de planeta, al menos podrán comprobar que el buen juicio pudo haber sido derrotado, pero que no dejó de luchar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los pronósticos de Esperanza Gracia para la semana del 27 de abril al 3 de mayo, signo a signo
- Niño Becerra hace saltar todas las alarmas: el problema en el que España es el líder de Europa
- ¿Eres de los que no hace la cama? Los expertos recomiendan hacerla para conseguir estos beneficios
- La Lotería Nacional cae en Canarias
- Hallan el cadáver desmembrado de una mujer en aguas de Canarias
- Carolina Darias paga en menos de un año como alcaldesa más de 112 millones de facturas pendientes
- Siete décadas y cuatro generaciones: descubre el bodegón que aúna historia y modernidad en Las Palmas de Gran Canaria
- La Policía Canaria localiza en Las Palmas de Gran Canaria a una menor que llevaba tres semanas desaparecida
